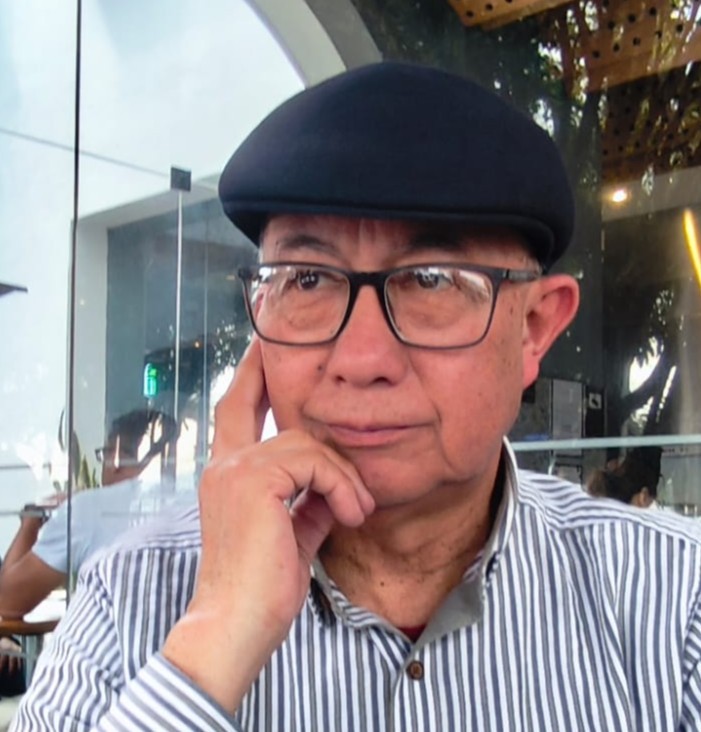Genética y Ciencia


La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas
Viernes, 14 de noviembre de 2025, a las 13:40
César Paz-y-Miño. Investigador en Genética y Genómica Médica. Universidad UTE
Las enfermedades raras no son infrecuentes: afectan aproximadamente entre 3,5 y 5,9 por ciento de la población mundial, lo que equivale a más de 300 millones de personas. Cerca del 80 por ciento tienen origen genético, y la mayoría se manifiestan en la infancia. Sin embargo, el acceso a estudios genómicos y a medicina de precisión sigue siendo profundamente desigual.
En comunidades rurales, amazónicas o indígenas, la ausencia de especialistas, equipos y laboratorios provoca que niños con retraso psicomotor, atrofias musculares o síndromes no identificados permanezcan sin diagnóstico ni tratamiento durante años. Esta “odisea diagnóstica” puede durar entre 4 y 6 años, generando sufrimiento y costos familiares insostenibles, cuando un diagnóstico genético temprano podría cambiar radicalmente el curso de la enfermedad.
Causa de fondo y contexto estructural
La falta de acceso a secuenciación clínica (exoma, genoma, arrays, mapeo óptico, fish, pintado de cromosomas) y la escasez de genetistas clínicos, explican buena parte del problema. En Ecuador existen unos 30 genetistas clínicos activos para una población de más de 18 millones de habitantes, lo que implica menos de 2 genetistas por millón, frente al promedio de 15 por millón en países europeos. Pero el cuadro se agrava por la desatención estructural del sistema de salud: la reducción del presupuesto sanitario, los despidos de personal técnico y médico, la escasez crónica de insumos y reactivos, y el deterioro de la infraestructura, han socavado los programas genéticos y de diagnóstico en Ecuador y en la región andina. En Ecuador el 30 por ciento de discapacidades son de origen genético.
El gasto público en salud representa apenas 7,8 por ciento del PIB (2021), y el gasto por persona ronda los 498 dólares anuales, cifras que no alcanzan para sostener programas de medicina genómica ni cubrir equipamiento básico. El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha reconocido retrasos en la compra de reactivos y mantenimientos, mientras se han reportado recortes de personal hasta de limpieza y parálisis parcial de laboratorios regionales.
Ecuador: luces y sombras
En el tamizaje metabólico neonatal (prueba del talón), que permite detectar enfermedades congénitas tratables, la cobertura ha sido históricamente baja. En 2014 alcanzó 64,9 por ciento, con fuertes desigualdades regionales: Costa 80,8 por ciento, Amazonía 55,3 por ciento, Sierra 53,1 por ciento, e Insular (Galápagos) 38 por ciento. En 2024 el programa mostró una mejora con 191.486 recién nacidos tamizados (82,5 por ciento de cobertura), pero en los primeros meses de 2025 la cobertura cayó a solo 26,8 por ciento, muy lejos de la meta gubernamental de 92,3 por ciento. El propio MSP invirtió 3,67 millones de dólares en el programa y mantiene 1.885 unidades operativas activas, aunque los problemas logísticos y la falta de personal limitan su expansión.
La tecnología actual para tamizaje neonatal de enfermedades raras, podría implementarse a 30 enfermedades, con los costos similares a los contratados por el MSP, por lo que se deja de diagnosticar muchos de los trastornos prevenibles y tratables.
A nivel de detección, se identificaron 719 niños con posibles alteraciones metabólicas en seguimiento integral. Sin embargo, en provincias amazónicas y rurales, donde las distancias superan los 200 km entre centros de toma de muestra y laboratorios de referencia, el transporte y conservación de las muestras se ve comprometido, con pérdidas frecuentes, retenciones en el sitio y resultados tardíos.
No existe un plan de Diagnóstico Prenatal adecuado. Los embarazos cada vez son en mujeres mayores a 35 años, lo que implica más riesgo de problemas malformativos y genéticos.
Desde octubre de 2022, Ecuador cuenta con un Registro Único de Enfermedades Raras (RUER), el primero en su tipo en el país. Según datos oficiales de 2023, el registro ha identificado 147 patologías de alta complejidad. No obstante, esta cifra es modesta frente a las más de 7.000 enfermedades raras reconocidas por la OMS y evidencia la subdetección y falta de cobertura diagnóstica. Adicionalmente, solo 106 Enfermedades raras se incluyen en la lista prioritaria.
Latinoamérica y el sesgo genómico
Las ancestrías latinoamericanas siguen subrepresentadas en los biobancos genómicos internacionales: menos del 2 por ciento de las secuencias globales provienen de individuos latinoamericanos. Esto genera errores diagnósticos y variantes de significado incierto, ya que los algoritmos de interpretación están calibrados con datos europeos o norteamericanos. En consecuencia, pacientes latinoamericanos presentan hasta un 20 por ciento más de variantes sin clasificación clínica clara, lo que prolonga los tiempos diagnósticos y agrava la inequidad.
Desigualdad y derechos
La invisibilidad genética se entrelaza con la invisibilidad presupuestaria. Mientras se recortan fondos para investigación, tamizaje y secuenciación, se incrementan los gastos en tratamientos sintomáticos que no resuelven la raíz del problema. Sin diagnóstico, las familias quedan fuera de los programas de discapacidad, sin terapias específicas ni seguimiento médico. En la práctica, la biología de la pobreza se refuerza por la pobreza de la biología: sin diagnóstico genético, no hay prevención ni acceso equitativo a la medicina de precisión.
Hacia una agenda justa
Denuncia y compromiso
La genética silenciada del pueblo no es una metáfora, sino una expresión medible de desigualdad estructural. Se silencia cuando se despide al técnico que procesaba las muestras, cuando se recorta el presupuesto de reactivos, cuando se posterga la compra de secuenciadores o cuando se cierra un laboratorio rural por “baja demanda”.
La ciencia ya ofrece soluciones: la secuenciación completa del genoma cuesta hoy menos de 200 dólares, pero el acceso a ella sigue siendo un privilegio. En Ecuador y América Latina, exigir presupuesto, personal y equipamiento es una forma de defender el derecho a existir biológicamente dignamente. Ningún genoma debería quedar fuera del mapa por razones de pobreza o política.
La justicia sanitaria comienza con la justicia genética, y esta solo será posible cuando la ciencia llegue a cada rincón del país con el mismo rigor, la misma inversión y la misma dignidad que merecen todos los seres humanos.
Las enfermedades raras no son infrecuentes: afectan aproximadamente entre 3,5 y 5,9 por ciento de la población mundial, lo que equivale a más de 300 millones de personas. Cerca del 80 por ciento tienen origen genético, y la mayoría se manifiestan en la infancia. Sin embargo, el acceso a estudios genómicos y a medicina de precisión sigue siendo profundamente desigual.
En comunidades rurales, amazónicas o indígenas, la ausencia de especialistas, equipos y laboratorios provoca que niños con retraso psicomotor, atrofias musculares o síndromes no identificados permanezcan sin diagnóstico ni tratamiento durante años. Esta “odisea diagnóstica” puede durar entre 4 y 6 años, generando sufrimiento y costos familiares insostenibles, cuando un diagnóstico genético temprano podría cambiar radicalmente el curso de la enfermedad.
Causa de fondo y contexto estructural
La falta de acceso a secuenciación clínica (exoma, genoma, arrays, mapeo óptico, fish, pintado de cromosomas) y la escasez de genetistas clínicos, explican buena parte del problema. En Ecuador existen unos 30 genetistas clínicos activos para una población de más de 18 millones de habitantes, lo que implica menos de 2 genetistas por millón, frente al promedio de 15 por millón en países europeos. Pero el cuadro se agrava por la desatención estructural del sistema de salud: la reducción del presupuesto sanitario, los despidos de personal técnico y médico, la escasez crónica de insumos y reactivos, y el deterioro de la infraestructura, han socavado los programas genéticos y de diagnóstico en Ecuador y en la región andina. En Ecuador el 30 por ciento de discapacidades son de origen genético.
El gasto público en salud representa apenas 7,8 por ciento del PIB (2021), y el gasto por persona ronda los 498 dólares anuales, cifras que no alcanzan para sostener programas de medicina genómica ni cubrir equipamiento básico. El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha reconocido retrasos en la compra de reactivos y mantenimientos, mientras se han reportado recortes de personal hasta de limpieza y parálisis parcial de laboratorios regionales.
Ecuador: luces y sombras
En el tamizaje metabólico neonatal (prueba del talón), que permite detectar enfermedades congénitas tratables, la cobertura ha sido históricamente baja. En 2014 alcanzó 64,9 por ciento, con fuertes desigualdades regionales: Costa 80,8 por ciento, Amazonía 55,3 por ciento, Sierra 53,1 por ciento, e Insular (Galápagos) 38 por ciento. En 2024 el programa mostró una mejora con 191.486 recién nacidos tamizados (82,5 por ciento de cobertura), pero en los primeros meses de 2025 la cobertura cayó a solo 26,8 por ciento, muy lejos de la meta gubernamental de 92,3 por ciento. El propio MSP invirtió 3,67 millones de dólares en el programa y mantiene 1.885 unidades operativas activas, aunque los problemas logísticos y la falta de personal limitan su expansión.
La tecnología actual para tamizaje neonatal de enfermedades raras, podría implementarse a 30 enfermedades, con los costos similares a los contratados por el MSP, por lo que se deja de diagnosticar muchos de los trastornos prevenibles y tratables.
A nivel de detección, se identificaron 719 niños con posibles alteraciones metabólicas en seguimiento integral. Sin embargo, en provincias amazónicas y rurales, donde las distancias superan los 200 km entre centros de toma de muestra y laboratorios de referencia, el transporte y conservación de las muestras se ve comprometido, con pérdidas frecuentes, retenciones en el sitio y resultados tardíos.
No existe un plan de Diagnóstico Prenatal adecuado. Los embarazos cada vez son en mujeres mayores a 35 años, lo que implica más riesgo de problemas malformativos y genéticos.
Desde octubre de 2022, Ecuador cuenta con un Registro Único de Enfermedades Raras (RUER), el primero en su tipo en el país. Según datos oficiales de 2023, el registro ha identificado 147 patologías de alta complejidad. No obstante, esta cifra es modesta frente a las más de 7.000 enfermedades raras reconocidas por la OMS y evidencia la subdetección y falta de cobertura diagnóstica. Adicionalmente, solo 106 Enfermedades raras se incluyen en la lista prioritaria.
Latinoamérica y el sesgo genómico
Las ancestrías latinoamericanas siguen subrepresentadas en los biobancos genómicos internacionales: menos del 2 por ciento de las secuencias globales provienen de individuos latinoamericanos. Esto genera errores diagnósticos y variantes de significado incierto, ya que los algoritmos de interpretación están calibrados con datos europeos o norteamericanos. En consecuencia, pacientes latinoamericanos presentan hasta un 20 por ciento más de variantes sin clasificación clínica clara, lo que prolonga los tiempos diagnósticos y agrava la inequidad.
Desigualdad y derechos
La invisibilidad genética se entrelaza con la invisibilidad presupuestaria. Mientras se recortan fondos para investigación, tamizaje y secuenciación, se incrementan los gastos en tratamientos sintomáticos que no resuelven la raíz del problema. Sin diagnóstico, las familias quedan fuera de los programas de discapacidad, sin terapias específicas ni seguimiento médico. En la práctica, la biología de la pobreza se refuerza por la pobreza de la biología: sin diagnóstico genético, no hay prevención ni acceso equitativo a la medicina de precisión.
Hacia una agenda justa
1. Restituir presupuesto y personal. Reabrir servicios, estabilizar laboratorios y frenar despidos de profesionales especializados.
2. Universalizar el tamizaje neonatal. Aumentar la cobertura al 100 % con transporte eficiente de muestras, priorizando zonas rurales y amazónicas.
3. Crear centros genómicos regionales. Descentralizar la infraestructura de secuenciación y análisis inteligente de datos.
4. Soberanía y justicia en datos. Aplicar los principios CARE y FAIR, con participación comunitaria e indígena, para la gobernanza y protección de datos.
5. Alianzas internacionales. Integrar el registro de enfermedades raras (RUER) a redes de enfermedades no diagnosticadas y cohortes latinoamericanas, optimizando los costos de diagnóstico.
6. Apostar a la investigación y a la ciencia abierta.
2. Universalizar el tamizaje neonatal. Aumentar la cobertura al 100 % con transporte eficiente de muestras, priorizando zonas rurales y amazónicas.
3. Crear centros genómicos regionales. Descentralizar la infraestructura de secuenciación y análisis inteligente de datos.
4. Soberanía y justicia en datos. Aplicar los principios CARE y FAIR, con participación comunitaria e indígena, para la gobernanza y protección de datos.
5. Alianzas internacionales. Integrar el registro de enfermedades raras (RUER) a redes de enfermedades no diagnosticadas y cohortes latinoamericanas, optimizando los costos de diagnóstico.
6. Apostar a la investigación y a la ciencia abierta.
Denuncia y compromiso
La genética silenciada del pueblo no es una metáfora, sino una expresión medible de desigualdad estructural. Se silencia cuando se despide al técnico que procesaba las muestras, cuando se recorta el presupuesto de reactivos, cuando se posterga la compra de secuenciadores o cuando se cierra un laboratorio rural por “baja demanda”.
La ciencia ya ofrece soluciones: la secuenciación completa del genoma cuesta hoy menos de 200 dólares, pero el acceso a ella sigue siendo un privilegio. En Ecuador y América Latina, exigir presupuesto, personal y equipamiento es una forma de defender el derecho a existir biológicamente dignamente. Ningún genoma debería quedar fuera del mapa por razones de pobreza o política.
La justicia sanitaria comienza con la justicia genética, y esta solo será posible cuando la ciencia llegue a cada rincón del país con el mismo rigor, la misma inversión y la misma dignidad que merecen todos los seres humanos.
MÁS ARTÍCULOS
Del Gen al Fenotipo: La era de los 'autismos' y la arquitectura genómica del neurodesarrollo (el 20 de febrero de 2026)
David, Goliat y la genética del poder (el 13 de febrero de 2026)
Marcadores tumorales: utilidad real, límites técnicos y el desafío de la equidad diagnóstica (el 06 de febrero de 2026)
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 28 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria (el 10 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética (el 08 de octubre de 2025)
Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética (el 01 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
Los siete síndromes en el cuento de Blanca Nieves: Genes y justicia biológica (el 08 de agosto de 2025)
ver m�s art�culos
David, Goliat y la genética del poder (el 13 de febrero de 2026)
Marcadores tumorales: utilidad real, límites técnicos y el desafío de la equidad diagnóstica (el 06 de febrero de 2026)
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 28 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria (el 10 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética (el 08 de octubre de 2025)
Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética (el 01 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
Los siete síndromes en el cuento de Blanca Nieves: Genes y justicia biológica (el 08 de agosto de 2025)
ver m�s art�culos