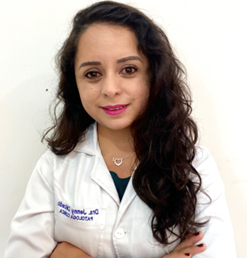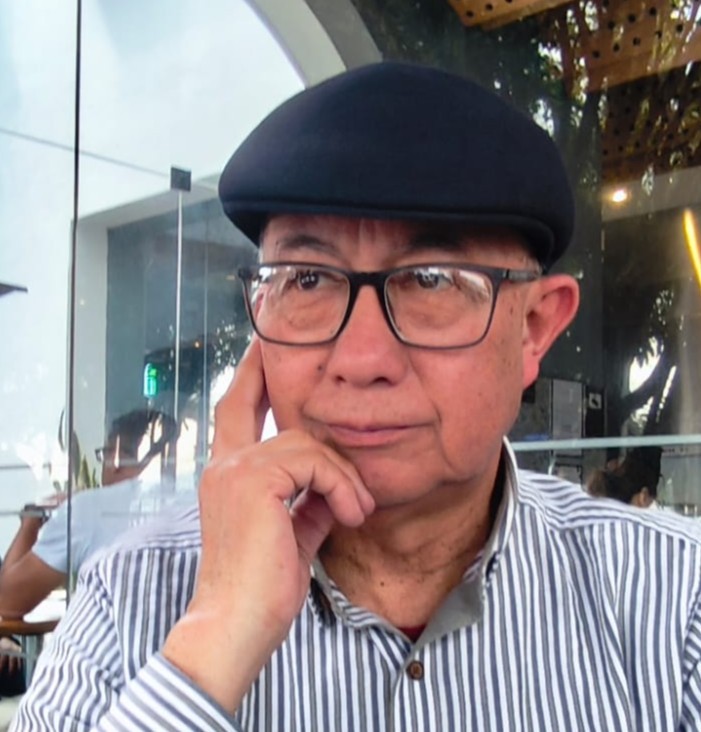Genética y Ciencia


El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética
Miércoles, 08 de octubre de 2025, a las 15:11
César Paz-y-Miño. Investigador en Genética y Genómica Médica. Unirsidad UTE.
Desde tiempos antiguos circulaban historias de hombres que, por castigo divino o por maldición, se iban convirtiendo en piedra. Los mitos griegos hablaban de Medusa, capaz de petrificar con la mirada; los pueblos precolombinos relataban deidades que castigaban a los hombres transformándolos en roca inmóvil.
Otra versión, habla de Níobe, quien se jactó de su fecundidad mientras asistía a una ceremonia dedicada a la diosa Leto, madre de los dioses Apolo y Artemisa, se enfureció por la comparación y envió a sus hijos a masacrar a la progenie de Níobe, quien sumida en su dolor y en una profunda angustia, corrió al monte Sípilo. Allí suplicó a los dioses que pusieran fin a su dolor. Zeus, compadecido, la transformó en roca, para convertir sus sentimientos en piedra.
Estos relatos eran metáforas del miedo a perder lo más humano: el movimiento, la libertad de danzar, de abrazar, de caminar. En la spelícula Los Cuatro Magníficos, esta Rooney, el Hombre de Piedra.
Lo que antaño fue mito, hoy la ciencia lo reconoce como una realidad trágica: la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) (OMIM #135100), llamada justamente el síndrome del Hombre de Piedra. No se trata de magia ni de maldición, sino de una mutación genética precisa que dicta un destino inexorable en los tejidos del cuerpo.
La Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) es una de las enfermedades genéticas autosómicas dominante, con riesgo de repetición en la descendencia de 50 por ciento, es de las más raras y devastadoras del sistema musculoesquelético.
Cuando el músculo se vuelve roca
Los pacientes nacen con un signo casi invisible: los dedos gordos de los pies malformados, pequeños, torcidos, como si fueran pistas secretas que la genética deja en su mapa corporal.
Con el tiempo, brotes inflamatorios dolorosos aparecen en los músculos. Pero, en lugar de curarse, esas zonas se endurecen y se convierten en hueso. Los ligamentos, tendones y fascias se transforman en estructuras rígidas. Poco a poco, un segundo esqueleto encierra a la persona, robándole la capacidad de mover los brazos, girar el cuello o abrir la boca.
La fábula se cumple: el ser humano se convierte en piedra mientras su mente permanece intacta, consciente del encierro progresivo de su propio cuerpo.
El secreto en un gen
La clave está en un único guardián molecular: el gen ACVR1 (Activin A Receptor type I), también conocido como ALK2), ubicado en el cromosoma 2. Este gen produce un receptor que regula la vía de señalización de las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), las mismas que durante la vida embrionaria le dijeron a cada célula cuándo debía convertirse en hueso.
En la FOP, una mutación puntual, casi siempre la sustitución R206H, convierte a ese receptor en un interruptor defectuoso: permanece encendido todo el tiempo. El resultado es que el organismo interpreta cada microtrauma, cada golpe, incluso una simple vacuna intramuscular, como una orden de construir hueso donde no debe. En el 97 por ciento de los casos se identifica una mutación puntual c.617G>A, que provoca un cambio de aminoácido R206H en la proteína receptora.
En otras palabras: lo que la evolución diseñó para sanar fracturas y sostener la vida, en la FOP se convierte en un mandato de petrificación. La mutación genera una activación constitutiva de la vía BMP, incluso en ausencia de ligando. Como resultado: se sobreactiva la señalización Smad1/5/8, promoviendo la transcripción de genes osteogénicos; los fibroblastos y células mesenquimales se transdiferencian anómalamente en condroblastos y osteoblastos y, la inflamación, microtrauma o inyección intramuscular actúan como detonantes de nuevos focos de osificación.
En condiciones normales, esta vía se activa transitoriamente durante la cicatrización o remodelación ósea; en la FOP, la mutación la mantiene permanentemente encendida, confundiendo el tejido inflamado con un callo óseo en formación.
Epidemiología: la rareza de un mito hecho biología
La FOP es tan rara que apenas afecta a 1 persona por cada 2 millones en el mundo. No distingue entre sexos ni razas, y en la mayoría de los casos surge como una mutación de novo, es decir, aparece en un niño cuyos padres son sanos.
Hoy se conocen poco más de 1000 pacientes en todo el planeta. Una cifra pequeña, pero que ha generado una de las comunidades médicas y científicas más cohesionadas en torno a una enfermedad rara. Así, lo que parecía un mito individual se ha convertido en un reto colectivo de la medicina moderna.
Tratamientos: entre la contención y la esperanza
Por ahora no existe cura definitiva. El manejo se centra en: evitar traumas, pues cada herida puede desencadenar osificación; corticosteroides en brotes tempranos, para frenar la inflamación. Antinflamatorios AINEs y cuidados paliativos, para aliviar el dolor.
Pero la ciencia busca romper la maldición: usa el Palovarotene, un agonista retinoide, se encuentra en ensayos clínicos y ha mostrado capacidad para disminuir la formación de hueso heterotópico. Anticuerpos monoclonales contra Activina A bloquean la activación aberrante del receptor ACVR1. Terapias genéticas experimentales como CRISPR-Cas9 o RNAi abren la posibilidad de silenciar el gen mutado. El pronóstico de la FOP es severo, progresivo e inevitable en la actualidad. Aunque la inteligencia, los sentidos y la esperanza de vida varían, la enfermedad avanza inexorablemente hacia la inmovilidad casi total.
La medicina contemporánea intenta devolver el movimiento a quienes parecen condenados a la inmovilidad pétrea. La FOP no solo es una enfermedad; es una lección sobre los límites del cuerpo y el poder de la genética. Nos recuerda que lo que un día fue mito, puede tener raíces biológicas profundas. El “Hombre de Piedra” no es un personaje de fábula: son niños y adultos que luchan por mantener su libertad de moverse, de abrazar, de vivir.
La ciencia, con su lenguaje preciso, está aprendiendo a descifrar la “maldición genética” y a escribir un nuevo capítulo, donde el músculo no se transforme en piedra, sino en resiliencia y esperanza. Los genetistas solemos decir que el estudio de la FOP, es como asomarse a la arquitectura secreta del esqueleto humano. Comprenderla permite vislumbrar los mecanismos más íntimos de la formación ósea, la reparación tisular y la identidad celular.
Desde tiempos antiguos circulaban historias de hombres que, por castigo divino o por maldición, se iban convirtiendo en piedra. Los mitos griegos hablaban de Medusa, capaz de petrificar con la mirada; los pueblos precolombinos relataban deidades que castigaban a los hombres transformándolos en roca inmóvil.
Otra versión, habla de Níobe, quien se jactó de su fecundidad mientras asistía a una ceremonia dedicada a la diosa Leto, madre de los dioses Apolo y Artemisa, se enfureció por la comparación y envió a sus hijos a masacrar a la progenie de Níobe, quien sumida en su dolor y en una profunda angustia, corrió al monte Sípilo. Allí suplicó a los dioses que pusieran fin a su dolor. Zeus, compadecido, la transformó en roca, para convertir sus sentimientos en piedra.
Estos relatos eran metáforas del miedo a perder lo más humano: el movimiento, la libertad de danzar, de abrazar, de caminar. En la spelícula Los Cuatro Magníficos, esta Rooney, el Hombre de Piedra.
Lo que antaño fue mito, hoy la ciencia lo reconoce como una realidad trágica: la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) (OMIM #135100), llamada justamente el síndrome del Hombre de Piedra. No se trata de magia ni de maldición, sino de una mutación genética precisa que dicta un destino inexorable en los tejidos del cuerpo.
La Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) es una de las enfermedades genéticas autosómicas dominante, con riesgo de repetición en la descendencia de 50 por ciento, es de las más raras y devastadoras del sistema musculoesquelético.
Cuando el músculo se vuelve roca
Los pacientes nacen con un signo casi invisible: los dedos gordos de los pies malformados, pequeños, torcidos, como si fueran pistas secretas que la genética deja en su mapa corporal.
Con el tiempo, brotes inflamatorios dolorosos aparecen en los músculos. Pero, en lugar de curarse, esas zonas se endurecen y se convierten en hueso. Los ligamentos, tendones y fascias se transforman en estructuras rígidas. Poco a poco, un segundo esqueleto encierra a la persona, robándole la capacidad de mover los brazos, girar el cuello o abrir la boca.
La fábula se cumple: el ser humano se convierte en piedra mientras su mente permanece intacta, consciente del encierro progresivo de su propio cuerpo.
El secreto en un gen
La clave está en un único guardián molecular: el gen ACVR1 (Activin A Receptor type I), también conocido como ALK2), ubicado en el cromosoma 2. Este gen produce un receptor que regula la vía de señalización de las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), las mismas que durante la vida embrionaria le dijeron a cada célula cuándo debía convertirse en hueso.
En la FOP, una mutación puntual, casi siempre la sustitución R206H, convierte a ese receptor en un interruptor defectuoso: permanece encendido todo el tiempo. El resultado es que el organismo interpreta cada microtrauma, cada golpe, incluso una simple vacuna intramuscular, como una orden de construir hueso donde no debe. En el 97 por ciento de los casos se identifica una mutación puntual c.617G>A, que provoca un cambio de aminoácido R206H en la proteína receptora.
En otras palabras: lo que la evolución diseñó para sanar fracturas y sostener la vida, en la FOP se convierte en un mandato de petrificación. La mutación genera una activación constitutiva de la vía BMP, incluso en ausencia de ligando. Como resultado: se sobreactiva la señalización Smad1/5/8, promoviendo la transcripción de genes osteogénicos; los fibroblastos y células mesenquimales se transdiferencian anómalamente en condroblastos y osteoblastos y, la inflamación, microtrauma o inyección intramuscular actúan como detonantes de nuevos focos de osificación.
En condiciones normales, esta vía se activa transitoriamente durante la cicatrización o remodelación ósea; en la FOP, la mutación la mantiene permanentemente encendida, confundiendo el tejido inflamado con un callo óseo en formación.
Epidemiología: la rareza de un mito hecho biología
La FOP es tan rara que apenas afecta a 1 persona por cada 2 millones en el mundo. No distingue entre sexos ni razas, y en la mayoría de los casos surge como una mutación de novo, es decir, aparece en un niño cuyos padres son sanos.
Hoy se conocen poco más de 1000 pacientes en todo el planeta. Una cifra pequeña, pero que ha generado una de las comunidades médicas y científicas más cohesionadas en torno a una enfermedad rara. Así, lo que parecía un mito individual se ha convertido en un reto colectivo de la medicina moderna.
Tratamientos: entre la contención y la esperanza
Por ahora no existe cura definitiva. El manejo se centra en: evitar traumas, pues cada herida puede desencadenar osificación; corticosteroides en brotes tempranos, para frenar la inflamación. Antinflamatorios AINEs y cuidados paliativos, para aliviar el dolor.
Pero la ciencia busca romper la maldición: usa el Palovarotene, un agonista retinoide, se encuentra en ensayos clínicos y ha mostrado capacidad para disminuir la formación de hueso heterotópico. Anticuerpos monoclonales contra Activina A bloquean la activación aberrante del receptor ACVR1. Terapias genéticas experimentales como CRISPR-Cas9 o RNAi abren la posibilidad de silenciar el gen mutado. El pronóstico de la FOP es severo, progresivo e inevitable en la actualidad. Aunque la inteligencia, los sentidos y la esperanza de vida varían, la enfermedad avanza inexorablemente hacia la inmovilidad casi total.
La medicina contemporánea intenta devolver el movimiento a quienes parecen condenados a la inmovilidad pétrea. La FOP no solo es una enfermedad; es una lección sobre los límites del cuerpo y el poder de la genética. Nos recuerda que lo que un día fue mito, puede tener raíces biológicas profundas. El “Hombre de Piedra” no es un personaje de fábula: son niños y adultos que luchan por mantener su libertad de moverse, de abrazar, de vivir.
La ciencia, con su lenguaje preciso, está aprendiendo a descifrar la “maldición genética” y a escribir un nuevo capítulo, donde el músculo no se transforme en piedra, sino en resiliencia y esperanza. Los genetistas solemos decir que el estudio de la FOP, es como asomarse a la arquitectura secreta del esqueleto humano. Comprenderla permite vislumbrar los mecanismos más íntimos de la formación ósea, la reparación tisular y la identidad celular.
MÁS ARTÍCULOS
Tamizaje neonatal y diagnóstico prenatal: genética, justicia y responsabilidad estructural (el 27 de febrero de 2026)
Del Gen al Fenotipo: La era de los 'autismos' y la arquitectura genómica del neurodesarrollo (el 20 de febrero de 2026)
David, Goliat y la genética del poder (el 13 de febrero de 2026)
Marcadores tumorales: utilidad real, límites técnicos y el desafío de la equidad diagnóstica (el 06 de febrero de 2026)
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 28 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas (el 14 de noviembre de 2025)
El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria (el 10 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética (el 01 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
ver m�s art�culos
Del Gen al Fenotipo: La era de los 'autismos' y la arquitectura genómica del neurodesarrollo (el 20 de febrero de 2026)
David, Goliat y la genética del poder (el 13 de febrero de 2026)
Marcadores tumorales: utilidad real, límites técnicos y el desafío de la equidad diagnóstica (el 06 de febrero de 2026)
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 28 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas (el 14 de noviembre de 2025)
El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria (el 10 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética (el 01 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
ver m�s art�culos