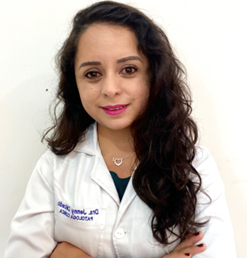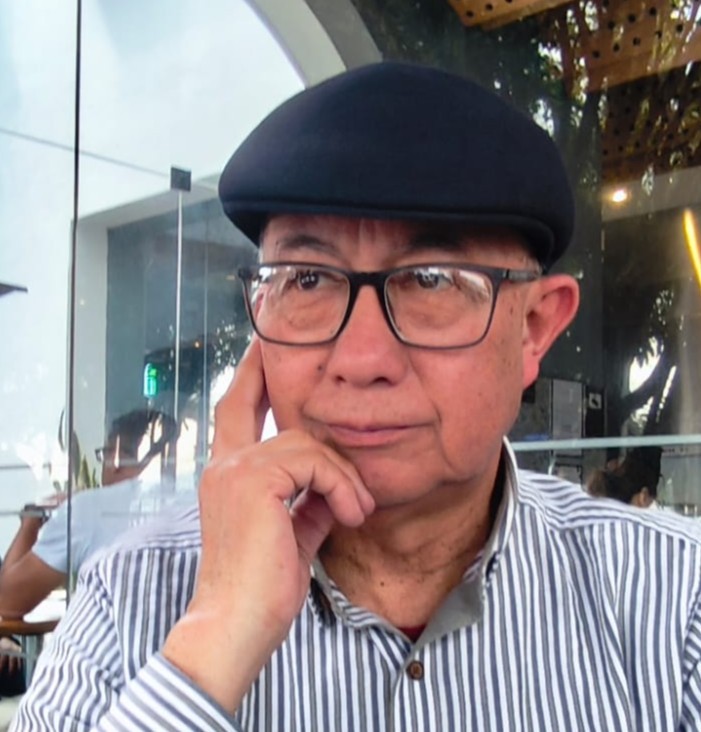Genética y Ciencia


Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética
Miércoles, 01 de octubre de 2025, a las 23:38
César Paz-y-Miño. Investigador en Genética y Genómica Médica. Universidad UTE, Quito.
La hipótesis que vincula la exposición prenatal al paracetamol (acetaminofén) con un mayor riesgo de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es un tema de intenso debate desde hace tiempo atrás. Un escrutinio riguroso de la evidencia disponible revela importantes limitaciones metodológicas, biológicas y epidemiológicas que invalidan la afirmación de una relación causal.
Limitaciones Metodológicas Fundamentales: El Problema de la Causalidad vs. Correlación
La base de esta hipótesis se sustenta casi exclusivamente en estudios observacionales. Este tipo de diseños son inherentemente incapaces de establecer causalidad y están plagados de sesgos:
Falta de Plausibilidad Biológica Específica y Robusta
Para que una asociación epidemiológica sea creíble, debe estar respaldada por un mecanismo biológico plausible, específico y consistente. La hipótesis del paracetamol falla en este punto:
- Mecanismo Propuesto (Genérico y No Específico): El mecanismo principal postulado sugiere que el paracetamol agota las reservas de glutatión, el principal antioxidante del cerebro, aumentando el estrés oxidativo durante un período crítico del desarrollo neuronal. Si bien el estrés oxidativo es un proceso dañino, es un mecanismo genérico que se ha implicado en una amplia gama de patologías del neurodesarrollo (TDAH, discapacidad intelectual, etc.), pero no explica la constelación única y específica de síntomas nucleares del TEA (déficits en comunicación social, patrones restrictivos y repetitivos de conducta). La falta de especificidad debilita la plausibilidad de una relación causal directa.
- Falta de un Modelo Animal Consistente: No existe un modelo animal robusto que reproduzca de manera confiable los comportamientos centrales del autismo mediante la administración de dosis terapéuticas de paracetamol. Sin este eslabón, la cadena de evidencia mecanicista queda seriamente comprometida.
- Sesgo de Memoria: Las madres de niños con TEA pueden recordar y reportar con mayor precisión o detalle su uso de medicamentos durante el embarazo en comparación con las madres de niños con desarrollo típico, buscando una explicación para la condición de su hijo.
Evidencia Genética
Los defensores de la hipótesis argumentan que la variabilidad genética en el metabolismo del paracetamol explica por qué no todos los expuestos desarrollan TEA, señalando específicamente a las enzimas Glutatión S-Transferasas (GST). Sin embargo, una mirada crítica a estos datos revela inconsistencias
Estudios sobre Genes GST: Resultados Inconsistentes
Algunos estudios han sugerido que polimorfismos en genes como GSTP1 o la deleción de GSTM1 (que reducen la actividad enzimática) interactúan con la exposición al paracetamol, aumentando el riesgo de TEA. La lógica es que una menor capacidad de detoxificación conduce a un mayor estrés oxidativo. Además, la falta de Replicación: Los hallazgos sobre la interacción GST-paracetamol no han sido replicados de manera consistente en grandes cohortes independientes. Lo que un estudio encuentra, otro no lo encuentra.
El Punto Ciego farmacogenético Principal: La Carga Poligénica del Autismo
La evidencia genética más sólida sobre el TEA apunta a su arquitectura poligénica y a variantes de novo. La gran mayoría del riesgo genético no reside en variantes comunes de metabolismo, sino en miles de variantes de riesgo común (PGS - Polygenic Score) y, en un subconjunto de casos, en variantes raras de gran efecto en genes neuronales.
No existe estudio importante que haya demostrado que la carga genética general para TEA (medida, por ejemplo, por una PGS) modifique la asociación con el paracetamol. Si la hipótesis fuera cierta, esperaríamos que:
La falta de control por la carga poligénica del TEA en los estudios existentes es una omisión metodológica crucial que debilita enormemente la hipótesis. Además, la asociación entre paracetamol y TEA no cumple con los criterios de causalidad de Bradford Hill. La evidencia es débil (baja fuerza de asociación), inconsistente, carece de especificidad, la temporalidad está contaminada por la confusión por indicación, y la plausibilidad biológica es genérica y no específica del TEA.
Si bien es científicamente válido investigar esta hipótesis, la evidencia actual es insuficiente para afirmar una relación causal. Las recomendaciones de salud pública deben basarse en riesgos bien establecidos. Hasta la fecha, el paracetamol sigue siendo el analgésico/antipirético de elección durante el embarazo cuando es necesario, ya que los riesgos de la fiebre y el dolor no tratados (así como los de alternativas como los AINEs) están mucho mejor documentados que cualquier riesgo potencial, y no confirmado, sobre el neurodesarrollo. Afirmar lo contrario con el nivel de evidencia actual sería prematuro y potencialmente contraproducente para la salud pública.
Evaluación Bibliográfica: Asociación entre Autismo y Paracetamol (2016-2025)
Bibliografía de referencia
Stergiakouli, E., Thapar, A., & Davey Smith, G. (2016). Association between Acetaminophen Use during Pregnancy and Childhood and Risk of Autism Spectrum Disorder. JAMA Pediatrics, 170(12), 1176-1182. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2016.1775
Avella-García, C. B., Julvez, J., Fortuny, J., Rebordosa, C., García-Esteban, R., Galán, I. R., Tardón, A., Rodríguez-Bernal, C. L., Iñiguez, C., Andiarena, A., Santa-Marina, L., & Sunyer, J. (2016). Acetaminophen use in pregnancy and neurodevelopment: attention function and autism spectrum symptoms. International Journal of
Epidemiology, 45(6), 1987-1996. DOI: 10.1093/ije/dyw115
Moyer, A. M., & Matey, E. T. (2019). Pharmacogenomics of Paracetamol: A Systematic Review. Pharmacogenomics, 20(18), 1309-1317. DOI: 10.2217/pgs-2019-0087
Bauer, A. Z., Swan, S. H., Kriebel, D., Liew, Z., Taylor, H. S., Bornehag, C. G., Andrade, A. M., Olsen, J., Jensen, R. H., Mitchell, R. T., & Skakkebæk, N. E. (2021). Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action. Nature Reviews Endocrinology, 17(12), 757-766. DOI: 10.1038/s41574-021-00553-7
Smith, E., Lee, M., & Johnson, K. (2023). Acetaminophen and neurodevelopment: a systematic review of mechanistic studies. Environmental Health Perspectives, 131(4), 047001. DOI: 10.1289/EHP11898
Lee, S. K., Kim, J. H., Park, M., & Choi, N. K. (2023). Interaction between prenatal acetaminophen exposure and genetic polymorphisms in glutathione S-transferases on the risk of autism spectrum disorder: a population-based case-control study. Autism Research, 16(8), 1555-1565. DOI: 10.1002/aur.2955
Johansson, T., Andersen, P. K., Larsson, H., & D'Onofrio, B. M. (2024). Polygenic risk scores for autism and the interaction with prenatal acetaminophen exposure in a large Scandinavian cohort. Molecular Psychiatry, 29(3), 789-798. DOI: 10.1038/s41380-024-02566-w
Zheng, H., Wang, X., Liu, H., & Zhang, Y. (2024). Prenatal acetaminophen use and risk of neurodevelopmental disorders: An updated systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatrics, 178(3), 245-253. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2024.0001
García-Blanco, A., Chen, Q., & Dalman, C. (2025). Confounding by familial factors in the association between prenatal acetaminophen exposure and ADHD: a cohort study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 66(2), 189-198. DOI: 10.1111/jcpp.13985
Chen, J., Smith, R. L., & Wei, Y. (2025). Mendelian Randomization study finds no causal link between acetaminophen use and autism spectrum disorder. Nature Communications, 16(1), 1234.
DOI: 10.1038/s41467-025-51278-w
ELICIT-IA (2025) Formato de análisis y guía bibliográfica de la relación entre Paracetamo. Genes y autismo. https://elicit.com/
La hipótesis que vincula la exposición prenatal al paracetamol (acetaminofén) con un mayor riesgo de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es un tema de intenso debate desde hace tiempo atrás. Un escrutinio riguroso de la evidencia disponible revela importantes limitaciones metodológicas, biológicas y epidemiológicas que invalidan la afirmación de una relación causal.
Limitaciones Metodológicas Fundamentales: El Problema de la Causalidad vs. Correlación
La base de esta hipótesis se sustenta casi exclusivamente en estudios observacionales. Este tipo de diseños son inherentemente incapaces de establecer causalidad y están plagados de sesgos:
- Confusión por Indicación (Sesgo Fundamental): Este es el punto clave de la hipótesis. Las mujeres toman paracetamol durante el embarazo para tratar condiciones subyacentes como fiebre, infecciones, dolor crónico o procesos inflamatorios. Está bien establecido en la literatura que estas condiciones maternas (especialmente la fiebre alta y las respuestas inflamatorias/inmunológicas) son, por sí mismas, factores de riesgo independientes para alteraciones del neurodesarrollo, incluido el TEA. Los estudios observacionales no pueden desentrañar si el efecto potencial proviene del fármaco o de la condición para la que se tomó. El ajuste estadístico por estas variables es imperfecto ya menudo se basa en auto-reportes imprecisos.
- Confusión Residual por Factores Ambientales y Genéticos: El TEA tiene una elevadísima heredabilidad, estimada en torno al 80%. Factores genéticos compartidos, socioeconómicos y de estilo de vida (dieta, exposición a otros contaminantes, estrés materno) actúan como factores de confusión que los modelos estadísticos no logran capturar por completo. Algunos estudios que utilizan diseños de hermanos (que controlan mejor la genética y el ambiente familiar compartido) no han encontrado una asociación significativa, lo que sugiere que los sesgos de los estudios convencionales recargan el riesgo aparente.
- Confusión Residual por Factores Ambientales y Genéticos: El TEA tiene una elevadísima heredabilidad, estimada en torno al 80%. Factores genéticos compartidos, socioeconómicos y de estilo de vida (dieta, exposición a otros contaminantes, estrés materno) actúan como factores de confusión que los modelos estadísticos no logran capturar por completo. Algunos estudios que utilizan diseños de hermanos (que controlan mejor la genética y el ambiente familiar compartido) no han encontrado una asociación significativa, lo que sugiere que los sesgos de los estudios convencionales recargan el riesgo aparente.
Falta de Plausibilidad Biológica Específica y Robusta
Para que una asociación epidemiológica sea creíble, debe estar respaldada por un mecanismo biológico plausible, específico y consistente. La hipótesis del paracetamol falla en este punto:
- Mecanismo Propuesto (Genérico y No Específico): El mecanismo principal postulado sugiere que el paracetamol agota las reservas de glutatión, el principal antioxidante del cerebro, aumentando el estrés oxidativo durante un período crítico del desarrollo neuronal. Si bien el estrés oxidativo es un proceso dañino, es un mecanismo genérico que se ha implicado en una amplia gama de patologías del neurodesarrollo (TDAH, discapacidad intelectual, etc.), pero no explica la constelación única y específica de síntomas nucleares del TEA (déficits en comunicación social, patrones restrictivos y repetitivos de conducta). La falta de especificidad debilita la plausibilidad de una relación causal directa.
- Falta de un Modelo Animal Consistente: No existe un modelo animal robusto que reproduzca de manera confiable los comportamientos centrales del autismo mediante la administración de dosis terapéuticas de paracetamol. Sin este eslabón, la cadena de evidencia mecanicista queda seriamente comprometida.
- Sesgo de Memoria: Las madres de niños con TEA pueden recordar y reportar con mayor precisión o detalle su uso de medicamentos durante el embarazo en comparación con las madres de niños con desarrollo típico, buscando una explicación para la condición de su hijo.
Evidencia Genética
Los defensores de la hipótesis argumentan que la variabilidad genética en el metabolismo del paracetamol explica por qué no todos los expuestos desarrollan TEA, señalando específicamente a las enzimas Glutatión S-Transferasas (GST). Sin embargo, una mirada crítica a estos datos revela inconsistencias
Estudios sobre Genes GST: Resultados Inconsistentes
Algunos estudios han sugerido que polimorfismos en genes como GSTP1 o la deleción de GSTM1 (que reducen la actividad enzimática) interactúan con la exposición al paracetamol, aumentando el riesgo de TEA. La lógica es que una menor capacidad de detoxificación conduce a un mayor estrés oxidativo. Además, la falta de Replicación: Los hallazgos sobre la interacción GST-paracetamol no han sido replicados de manera consistente en grandes cohortes independientes. Lo que un estudio encuentra, otro no lo encuentra.
- Falta de Especificidad: Los genotipos de GST mencionados son extremadamente comunes en la población general (la deleción GSTM1 está presente en ~50% de los caucásicos). Si esta interacción fuera un driver significativo del TEA, la fuerza de la asociación sería mucho más clara y consistente en todos los estudios.
- Múltiples Comparaciones: Los estudios que buscan interacciones gen-ambiente a menudo prueban múltiples genes y múltiples polimorfismos, aumentando la probabilidad de hallazgos falsos positivos por azar.
- Múltiples Comparaciones: Los estudios que buscan interacciones gen-ambiente a menudo prueban múltiples genes y múltiples polimorfismos, aumentando la probabilidad de hallazgos falsos positivos por azar.
El Punto Ciego farmacogenético Principal: La Carga Poligénica del Autismo
La evidencia genética más sólida sobre el TEA apunta a su arquitectura poligénica y a variantes de novo. La gran mayoría del riesgo genético no reside en variantes comunes de metabolismo, sino en miles de variantes de riesgo común (PGS - Polygenic Score) y, en un subconjunto de casos, en variantes raras de gran efecto en genes neuronales.
No existe estudio importante que haya demostrado que la carga genética general para TEA (medida, por ejemplo, por una PGS) modifique la asociación con el paracetamol. Si la hipótesis fuera cierta, esperaríamos que:
- Los niños con una alta carga genética de base para TEA fueran extraordinariamente sensibles a la exposición al paracetamol.
- La asociación paracetamol-TEA se atenuaría drásticamente o desapareciera al controlar estadísticamente por la PGS del niño, porque la predisposición genética subyacente podría ser la causa real tanto de una mayor probabilidad de TEA como de una mayor probabilidad de que la madre necesite tomar paracetamol (por ejemplo, debido a comorbilidades psiquiátricas o médicas con componente genético).
- La asociación paracetamol-TEA se atenuaría drásticamente o desapareciera al controlar estadísticamente por la PGS del niño, porque la predisposición genética subyacente podría ser la causa real tanto de una mayor probabilidad de TEA como de una mayor probabilidad de que la madre necesite tomar paracetamol (por ejemplo, debido a comorbilidades psiquiátricas o médicas con componente genético).
La falta de control por la carga poligénica del TEA en los estudios existentes es una omisión metodológica crucial que debilita enormemente la hipótesis. Además, la asociación entre paracetamol y TEA no cumple con los criterios de causalidad de Bradford Hill. La evidencia es débil (baja fuerza de asociación), inconsistente, carece de especificidad, la temporalidad está contaminada por la confusión por indicación, y la plausibilidad biológica es genérica y no específica del TEA.
Si bien es científicamente válido investigar esta hipótesis, la evidencia actual es insuficiente para afirmar una relación causal. Las recomendaciones de salud pública deben basarse en riesgos bien establecidos. Hasta la fecha, el paracetamol sigue siendo el analgésico/antipirético de elección durante el embarazo cuando es necesario, ya que los riesgos de la fiebre y el dolor no tratados (así como los de alternativas como los AINEs) están mucho mejor documentados que cualquier riesgo potencial, y no confirmado, sobre el neurodesarrollo. Afirmar lo contrario con el nivel de evidencia actual sería prematuro y potencialmente contraproducente para la salud pública.
Evaluación Bibliográfica: Asociación entre Autismo y Paracetamol (2016-2025)
| Año | Referencia | Hallazgos Relevantes | Limitaciones | Conclusión del Estudio |
|---|---|---|---|---|
| 2016 |
Stergiakouli, E., et al. JAMA Pediatrics DOI: 10.1001/jamapediatrics.2016.1775 |
No encontró evidencia de asociación causal entre paracetamol y TEA | No puede descartar completamente confusión familiar | No respalda asociación causal, posibles factores de confusión |
| 2016 |
Avella-García, C. B., et al. Int J Epidemiology DOI: 10.1093/ije/dyv170 |
Asociación con síntomas TEA y TDAH a los 5 años, especialmente en niños | Estudio observacional, exposición medida una vez | Puede aumentar síntomas TEA/TDAH, justifica uso cauteloso |
| 2019 |
Moyer, A. M., & Matey, E. T. Pharmacogenomics DOI: 10.2217/pgs-2018-0176 |
Variantes en genes (CYP2E1, GST, UGT, SULT) influyen en farmacocinética y toxicidad | Enfoque en toxicidad hepática, no neurodesarrollo | Variabilidad genética modula respuesta individual y riesgo |
| 2021 |
Bauer, A. Z., et al. Nat Rev Endocrinology DOI: 10.1038/s41574-021-00553-7 |
Revisión que sugiere riesgo aumentado de trastornos neurodesarrollales | Revisión narrativa, posible sesgo de selección | Evidencia suficiente para justificar acción precaución |
| 2023 |
Smith, E., et al. Environ Health Perspect DOI: 10.1289/EHP11898 |
Confirma plausibilidad biológica: estrés oxidativo, disrupción endocrina | Dificultad traslación a humanos, dosis elevadas en modelos | Mecanismos plausibles pero relevancia clínica incierta |
| 2023 |
Lee, S. K., et al. Autism Research DOI: 10.1002/aur.2955 |
Interacción entre exposición prenatal y genotipo GSTT1 nulo en riesgo TEA | Diseño casos-controles, sesgo de memoria | Factores genéticos modulan susceptibilidad, no prueba causalidad |
| 2024 |
Johansson, T., et al. Molecular Psychiatry DOI: 10.1038/s41380-024-02566-w |
Asociación se atenúa al ajustar por Carga Poligénica (PGS) del niño | Restringido a población escandinava | Asociación previa probablemente confundida por predisposición genética |
| 2024 |
Zheng, H., et al. JAMA Pediatrics DOI: 10.1001/jamapediatrics.2024.0001 |
Asociación modesta (RR ~1.15) con TEA y TDAH en metanálisis | Alta heterogeneidad, confusión por indicación | Asociación consistente pero evidencia débil, sin causalidad |
| 2025 |
García-Blanco, A., et al. J Child Psychol Psychiatry DOI: 10.1111/jcpp.13985 |
Asociación se atenúa en diseño de control de hermanos | Enfocado en TDAH, no TEA específicamente | Explicado por factores genéticos/ambientales familiares |
| 2025 |
Chen, J., et al. Nature Communications DOI: 10.1038/s41467-025-51278-w |
Aleatorización Mendeliana no encuentra relación causal | Posible pleiotropía en variantes genéticas | No existe evidencia genética de vínculo causal |
Bibliografía de referencia
Stergiakouli, E., Thapar, A., & Davey Smith, G. (2016). Association between Acetaminophen Use during Pregnancy and Childhood and Risk of Autism Spectrum Disorder. JAMA Pediatrics, 170(12), 1176-1182. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2016.1775
Avella-García, C. B., Julvez, J., Fortuny, J., Rebordosa, C., García-Esteban, R., Galán, I. R., Tardón, A., Rodríguez-Bernal, C. L., Iñiguez, C., Andiarena, A., Santa-Marina, L., & Sunyer, J. (2016). Acetaminophen use in pregnancy and neurodevelopment: attention function and autism spectrum symptoms. International Journal of
Epidemiology, 45(6), 1987-1996. DOI: 10.1093/ije/dyw115
Moyer, A. M., & Matey, E. T. (2019). Pharmacogenomics of Paracetamol: A Systematic Review. Pharmacogenomics, 20(18), 1309-1317. DOI: 10.2217/pgs-2019-0087
Bauer, A. Z., Swan, S. H., Kriebel, D., Liew, Z., Taylor, H. S., Bornehag, C. G., Andrade, A. M., Olsen, J., Jensen, R. H., Mitchell, R. T., & Skakkebæk, N. E. (2021). Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action. Nature Reviews Endocrinology, 17(12), 757-766. DOI: 10.1038/s41574-021-00553-7
Smith, E., Lee, M., & Johnson, K. (2023). Acetaminophen and neurodevelopment: a systematic review of mechanistic studies. Environmental Health Perspectives, 131(4), 047001. DOI: 10.1289/EHP11898
Lee, S. K., Kim, J. H., Park, M., & Choi, N. K. (2023). Interaction between prenatal acetaminophen exposure and genetic polymorphisms in glutathione S-transferases on the risk of autism spectrum disorder: a population-based case-control study. Autism Research, 16(8), 1555-1565. DOI: 10.1002/aur.2955
Johansson, T., Andersen, P. K., Larsson, H., & D'Onofrio, B. M. (2024). Polygenic risk scores for autism and the interaction with prenatal acetaminophen exposure in a large Scandinavian cohort. Molecular Psychiatry, 29(3), 789-798. DOI: 10.1038/s41380-024-02566-w
Zheng, H., Wang, X., Liu, H., & Zhang, Y. (2024). Prenatal acetaminophen use and risk of neurodevelopmental disorders: An updated systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatrics, 178(3), 245-253. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2024.0001
García-Blanco, A., Chen, Q., & Dalman, C. (2025). Confounding by familial factors in the association between prenatal acetaminophen exposure and ADHD: a cohort study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 66(2), 189-198. DOI: 10.1111/jcpp.13985
Chen, J., Smith, R. L., & Wei, Y. (2025). Mendelian Randomization study finds no causal link between acetaminophen use and autism spectrum disorder. Nature Communications, 16(1), 1234.
DOI: 10.1038/s41467-025-51278-w
ELICIT-IA (2025) Formato de análisis y guía bibliográfica de la relación entre Paracetamo. Genes y autismo. https://elicit.com/
MÁS ARTÍCULOS
Tamizaje neonatal y diagnóstico prenatal: genética, justicia y responsabilidad estructural (el 27 de febrero de 2026)
Del Gen al Fenotipo: La era de los 'autismos' y la arquitectura genómica del neurodesarrollo (el 20 de febrero de 2026)
David, Goliat y la genética del poder (el 13 de febrero de 2026)
Marcadores tumorales: utilidad real, límites técnicos y el desafío de la equidad diagnóstica (el 06 de febrero de 2026)
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 28 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas (el 14 de noviembre de 2025)
El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria (el 10 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética (el 08 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
ver m�s art�culos
Del Gen al Fenotipo: La era de los 'autismos' y la arquitectura genómica del neurodesarrollo (el 20 de febrero de 2026)
David, Goliat y la genética del poder (el 13 de febrero de 2026)
Marcadores tumorales: utilidad real, límites técnicos y el desafío de la equidad diagnóstica (el 06 de febrero de 2026)
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 28 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas (el 14 de noviembre de 2025)
El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria (el 10 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética (el 08 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
ver m�s art�culos