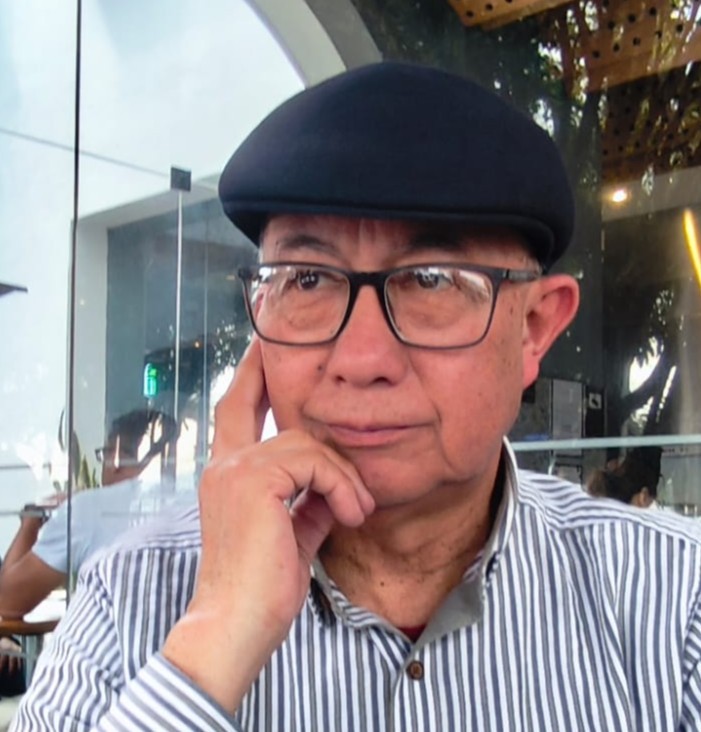Genética y Ciencia


Solo cuatro productos nos están matando: genética, entorno y lucro en la era de la enfermedad comercial
Martes, 22 de julio de 2025, a las 10:24
César Paz-y-Miño. Investigador en Genética y Genómica Médica, Universidad UTE.
Ya no basta con culpar a los genes ni a las decisiones personales. La salud del siglo XXI está siendo modelada, y deteriorada, por un entorno comercial que actúa como un determinante biológico. Hoy sabemos que cuatro productos: tabaco y vapeo, alcohol, combustibles fósiles y alimentos ultraprocesados, son responsables de más de un tercio de las muertes globales. Esta cifra, es mucho más que estadística: es una advertencia sobre cómo el mercado está interviniendo en nuestra biología a nivel molecular, epigenético y transgeneracional.
Tabaco y vapeo
El tabaco sigue matando a más de 8 millones de personas al año, y su impacto va más allá del cáncer de pulmón o las enfermedades cardiovasculares. Investigaciones epigenéticas han identificado alteraciones persistentes en genes como AHRR, F2RL3, GPR15 y CYP1A1, cuya metilación aberrante modula inflamación, reparación del ADN y suicidio celular. Estas marcas moleculares aparecen incluso en fumadores pasivos y en hijos de madres fumadoras.
Pero la amenaza ha mutado. El cigarrillo electrónico, o vapeo, ha invadido el mercado con la falsa promesa de ser una alternativa “menos nociva”. No lo es. Sus aerosoles contienen nicotina, aldehídos, metales pesados y nanopartículas que inducen estrés oxidativo, mutaciones y disfunción epitelial. En adolescentes, el vapeo altera la expresión de genes asociados con el circuito de recompensa y la dependencia (como CHRNA5, DRD2, BDNF), afectando el neurodesarrollo y aumentando la vulnerabilidad a otras adicciones.
En Ecuador, donde los dispositivos de vapeo se comercializan sin regulación efectiva y con estrategias de marketing dirigidas a jóvenes, la prevalencia de uso en escolares ha crecido un 300 por ciento en cinco años. Lo que parece un hábito moderno, es en realidad una nueva vía de intoxicación genética.
Combustibles fósiles
La contaminación atmosférica generada por combustibles fósiles cobra la vida de al menos 7 millones de personas cada año. Las partículas ultrafinas (PM2.5), derivadas del transporte vehicular, la industria y la quema de basura, penetran hasta el sistema nervioso central y generan alteraciones en la expresión génica. Genes como IL6, TNF, CXCL8 y NOS2 muestran sobreexpresión crónica, generando un estado inflamatorio sistémico.
Además, la exposición prolongada a contaminantes modifica microARNs implicados en enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y cáncer. En niños, la exposición prenatal a polución se ha relacionado con alteraciones epigenéticas en el eje HPA (hipotálamo-hipófisis-adrenal), predisponiéndolos al estrés crónico, la ansiedad y la obesidad.
En ciudades como Lima, Quito o Ciudad de México, el aire no solo huele mal: contiene mutágenos capaces de reescribir nuestro epigenoma. Y sin acceso a transporte limpio, respirar se convierte en un riesgo biológico inevitable.
Alcohol: la toxina epigenética celebrada
El alcohol es responsable de más de 3 millones de muertes anuales, y su toxicidad está plenamente caracterizada. El acetaldehído, metabolito del etanol, forma aductos con el ADN que interfieren con la replicación y reparación celular. Genes como BRCA1, RAD51 y FANCD2 son blanco frecuente de daño, lo que incrementa el riesgo de cánceres hepáticos, esofágicos y de mama.
La toxicidad no se detiene ahí. El consumo crónico induce cambios epigenéticos en genes que regulan apoptosis, angiogénesis y metabolismo. La hipermetilación del promotor de p16INK4a o la pérdida de metilación global del ADN son comunes en pacientes con enfermedad hepática alcohólica.
En América Latina, donde el consumo en adolescentes es alto y las leyes de control son débiles, el alcohol se convierte en una droga socialmente validada pero biológicamente devastadora. La cultura que normaliza el “trago de celebración” también calla los daños acumulativos que deja en el genoma.
Ultraprocesados: adicción alimentaria desde el intestino
Una dieta basada en productos ultraprocesados, ricos en azúcar refinada, grasas trans, aditivos y sodio, está relacionada con más de 11 millones de muertes anuales. Pero su impacto no es solo metabólico. Actúa sobre el microbioma intestinal, el sistema inmunológico y la epigenética de forma sinérgica.
Se ha observado que emulsificantes como carboximetilcelulosa alteran el equilibrio microbiano, reducen bacterias antiinflamatorias como Faecalibacterium prausnitzii y aumentan especies proinflamatorias como Enterobacteriaceae. Esto se traduce en inflamación intestinal, permeabilidad epitelial aumentada (“leaky gut”) y activación de genes como NOD2, TLR4 y IL17A.
El efecto es aún más grave en niños. Se ha evidenciado que tras ver publicidad de comida chatarra, los niños consumen hasta un 62 por ciento más calorías, con preferencia por productos ricos en grasa y azúcar. Estas elecciones tempranas dejan huellas epigenéticas en genes reguladores del apetito como LEP (leptina) y MC4R, perpetuando el riesgo de obesidad, diabetes y trastornos del comportamiento alimentario.
En Latinoamérica, donde la comida rápida es más barata que las frutas, la enfermedad se cocina en las condiciones estructurales, no en la voluntad individual.
Un sistema que programa la enfermedad
Las industrias detrás de estos productos comparten estrategias comunes: manipulación científica, cabildeo político, marketing agresivo y desinformación. Financiaron estudios para minimizar los riesgos del tabaco, exaltaron supuestos beneficios del vino tinto, y disfrazaron productos ultraprocesados con etiquetas engañosas. Estrategias que incluso han invadido a los fármacos.
La epigenética ha demostrado que el entorno, incluida la pobreza, la violencia estructural, la inequidad y la exposición a sustancias tóxicas, modifica la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN. Y estas modificaciones pueden ser heredadas. No solo enfermamos por lo que comemos, respiramos o bebemos: también heredamos las consecuencias moleculares del entorno que nos rodea.
La salud no es una elección individual
Un adolescente de cualquier ciudad latinoamericana, expuesto a aire contaminado, comida chatarra, vapeo y alcohol desde los 13 años, no necesita una mutación genética para estar en riesgo. Su cuerpo, su epigenoma, su entorno, están siendo programados para enfermar.
La verdadera libertad no es poder elegir entre un cigarrillo o un batido azucarado. Es tener un entorno donde esas opciones no sean inevitables ni impuestas. Por eso, la respuesta no es solo educación, sino regulación.
Una salud pública con rostro genómico y político
Necesitamos políticas que graven el azúcar y el alcohol, regulen la publicidad, subsidien lo saludable y protejan a los más jóvenes. La salud es un bien común, no una responsabilidad aislada. No se trata de moralizar el consumo, sino de entender que nuestras decisiones están biológicamente condicionadas por un mercado que lucra con la enfermedad.
Si no intervenimos con ciencia, ética y políticas públicas basadas en evidencia, serán las corporaciones quienes sigan escribiendo las reglas y alterando nuestros genes para seguir enfermándonos.
Ya no basta con culpar a los genes ni a las decisiones personales. La salud del siglo XXI está siendo modelada, y deteriorada, por un entorno comercial que actúa como un determinante biológico. Hoy sabemos que cuatro productos: tabaco y vapeo, alcohol, combustibles fósiles y alimentos ultraprocesados, son responsables de más de un tercio de las muertes globales. Esta cifra, es mucho más que estadística: es una advertencia sobre cómo el mercado está interviniendo en nuestra biología a nivel molecular, epigenético y transgeneracional.
Tabaco y vapeo
El tabaco sigue matando a más de 8 millones de personas al año, y su impacto va más allá del cáncer de pulmón o las enfermedades cardiovasculares. Investigaciones epigenéticas han identificado alteraciones persistentes en genes como AHRR, F2RL3, GPR15 y CYP1A1, cuya metilación aberrante modula inflamación, reparación del ADN y suicidio celular. Estas marcas moleculares aparecen incluso en fumadores pasivos y en hijos de madres fumadoras.
Pero la amenaza ha mutado. El cigarrillo electrónico, o vapeo, ha invadido el mercado con la falsa promesa de ser una alternativa “menos nociva”. No lo es. Sus aerosoles contienen nicotina, aldehídos, metales pesados y nanopartículas que inducen estrés oxidativo, mutaciones y disfunción epitelial. En adolescentes, el vapeo altera la expresión de genes asociados con el circuito de recompensa y la dependencia (como CHRNA5, DRD2, BDNF), afectando el neurodesarrollo y aumentando la vulnerabilidad a otras adicciones.
En Ecuador, donde los dispositivos de vapeo se comercializan sin regulación efectiva y con estrategias de marketing dirigidas a jóvenes, la prevalencia de uso en escolares ha crecido un 300 por ciento en cinco años. Lo que parece un hábito moderno, es en realidad una nueva vía de intoxicación genética.
Combustibles fósiles
La contaminación atmosférica generada por combustibles fósiles cobra la vida de al menos 7 millones de personas cada año. Las partículas ultrafinas (PM2.5), derivadas del transporte vehicular, la industria y la quema de basura, penetran hasta el sistema nervioso central y generan alteraciones en la expresión génica. Genes como IL6, TNF, CXCL8 y NOS2 muestran sobreexpresión crónica, generando un estado inflamatorio sistémico.
Además, la exposición prolongada a contaminantes modifica microARNs implicados en enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y cáncer. En niños, la exposición prenatal a polución se ha relacionado con alteraciones epigenéticas en el eje HPA (hipotálamo-hipófisis-adrenal), predisponiéndolos al estrés crónico, la ansiedad y la obesidad.
En ciudades como Lima, Quito o Ciudad de México, el aire no solo huele mal: contiene mutágenos capaces de reescribir nuestro epigenoma. Y sin acceso a transporte limpio, respirar se convierte en un riesgo biológico inevitable.
Alcohol: la toxina epigenética celebrada
El alcohol es responsable de más de 3 millones de muertes anuales, y su toxicidad está plenamente caracterizada. El acetaldehído, metabolito del etanol, forma aductos con el ADN que interfieren con la replicación y reparación celular. Genes como BRCA1, RAD51 y FANCD2 son blanco frecuente de daño, lo que incrementa el riesgo de cánceres hepáticos, esofágicos y de mama.
La toxicidad no se detiene ahí. El consumo crónico induce cambios epigenéticos en genes que regulan apoptosis, angiogénesis y metabolismo. La hipermetilación del promotor de p16INK4a o la pérdida de metilación global del ADN son comunes en pacientes con enfermedad hepática alcohólica.
En América Latina, donde el consumo en adolescentes es alto y las leyes de control son débiles, el alcohol se convierte en una droga socialmente validada pero biológicamente devastadora. La cultura que normaliza el “trago de celebración” también calla los daños acumulativos que deja en el genoma.
Ultraprocesados: adicción alimentaria desde el intestino
Una dieta basada en productos ultraprocesados, ricos en azúcar refinada, grasas trans, aditivos y sodio, está relacionada con más de 11 millones de muertes anuales. Pero su impacto no es solo metabólico. Actúa sobre el microbioma intestinal, el sistema inmunológico y la epigenética de forma sinérgica.
Se ha observado que emulsificantes como carboximetilcelulosa alteran el equilibrio microbiano, reducen bacterias antiinflamatorias como Faecalibacterium prausnitzii y aumentan especies proinflamatorias como Enterobacteriaceae. Esto se traduce en inflamación intestinal, permeabilidad epitelial aumentada (“leaky gut”) y activación de genes como NOD2, TLR4 y IL17A.
El efecto es aún más grave en niños. Se ha evidenciado que tras ver publicidad de comida chatarra, los niños consumen hasta un 62 por ciento más calorías, con preferencia por productos ricos en grasa y azúcar. Estas elecciones tempranas dejan huellas epigenéticas en genes reguladores del apetito como LEP (leptina) y MC4R, perpetuando el riesgo de obesidad, diabetes y trastornos del comportamiento alimentario.
En Latinoamérica, donde la comida rápida es más barata que las frutas, la enfermedad se cocina en las condiciones estructurales, no en la voluntad individual.
Un sistema que programa la enfermedad
Las industrias detrás de estos productos comparten estrategias comunes: manipulación científica, cabildeo político, marketing agresivo y desinformación. Financiaron estudios para minimizar los riesgos del tabaco, exaltaron supuestos beneficios del vino tinto, y disfrazaron productos ultraprocesados con etiquetas engañosas. Estrategias que incluso han invadido a los fármacos.
La epigenética ha demostrado que el entorno, incluida la pobreza, la violencia estructural, la inequidad y la exposición a sustancias tóxicas, modifica la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN. Y estas modificaciones pueden ser heredadas. No solo enfermamos por lo que comemos, respiramos o bebemos: también heredamos las consecuencias moleculares del entorno que nos rodea.
La salud no es una elección individual
Un adolescente de cualquier ciudad latinoamericana, expuesto a aire contaminado, comida chatarra, vapeo y alcohol desde los 13 años, no necesita una mutación genética para estar en riesgo. Su cuerpo, su epigenoma, su entorno, están siendo programados para enfermar.
La verdadera libertad no es poder elegir entre un cigarrillo o un batido azucarado. Es tener un entorno donde esas opciones no sean inevitables ni impuestas. Por eso, la respuesta no es solo educación, sino regulación.
Una salud pública con rostro genómico y político
Necesitamos políticas que graven el azúcar y el alcohol, regulen la publicidad, subsidien lo saludable y protejan a los más jóvenes. La salud es un bien común, no una responsabilidad aislada. No se trata de moralizar el consumo, sino de entender que nuestras decisiones están biológicamente condicionadas por un mercado que lucra con la enfermedad.
Si no intervenimos con ciencia, ética y políticas públicas basadas en evidencia, serán las corporaciones quienes sigan escribiendo las reglas y alterando nuestros genes para seguir enfermándonos.
MÁS ARTÍCULOS
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 27 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas (el 14 de noviembre de 2025)
El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria (el 10 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética (el 08 de octubre de 2025)
Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética (el 01 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
Los siete síndromes en el cuento de Blanca Nieves: Genes y justicia biológica (el 08 de agosto de 2025)
Tatuajes, cáncer y susceptibilidad genética (el 29 de julio de 2025)
Libre comercio, medicina y genética: ¿puede la salud competir en el mercado? (el 16 de julio de 2025)
ver m�s art�culos
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas (el 14 de noviembre de 2025)
El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria (el 10 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética (el 08 de octubre de 2025)
Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética (el 01 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
Los siete síndromes en el cuento de Blanca Nieves: Genes y justicia biológica (el 08 de agosto de 2025)
Tatuajes, cáncer y susceptibilidad genética (el 29 de julio de 2025)
Libre comercio, medicina y genética: ¿puede la salud competir en el mercado? (el 16 de julio de 2025)
ver m�s art�culos