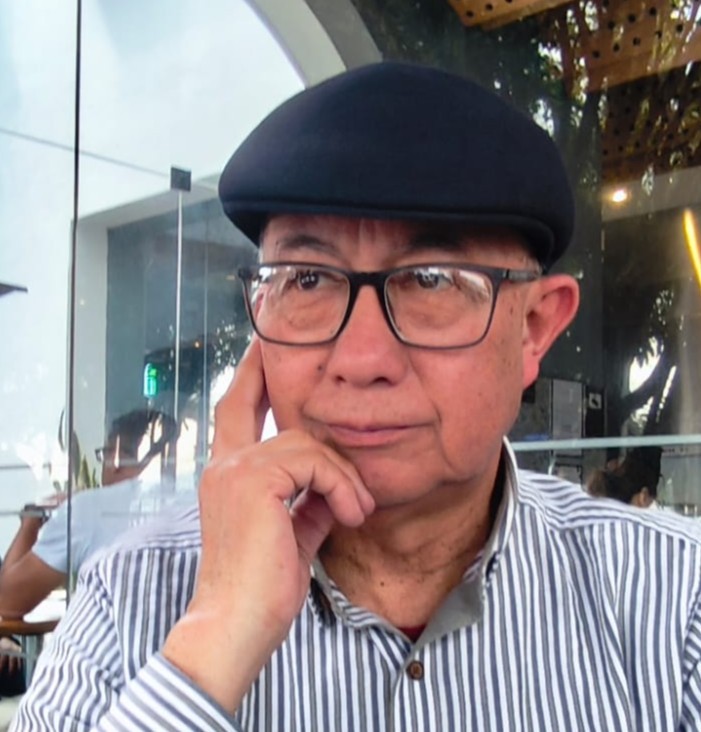Genética y Ciencia


El mito del Pishtaco: el vampiro de la grasa, el genoma y la memoria
Lunes, 10 de noviembre de 2025, a las 11:45
César Paz-y-Miño. Investigador en Genética y Genómica Médica. Universidad UTE
En los Andes, bajo el frío, el viento y las estrellas en los páramos, aún se murmura el nombre del Pishtaco: el hombre blanco que roba la grasa de los vivos. Su piel pálida brilla como hueso bajo la luna; su sombra se desliza entre quebradas y caminos. No bebe sangre, sino grasa: la energía vital, el calor del cuerpo, la esencia de la vida.
El mito nació durante la colonización, cuando los cuerpos indígenas se marchitaban bajo el hambre, las enfermedades y el trabajo forzado. Para los pueblos andinos, la grasa no era solo un tejido: era vida, abrigo y dignidad. Representaba el calor interno necesario para sobrevivir a las alturas. Su pérdida equivalía a perder el aliento térmico. Cuando los invasores expropiaban no solo recursos, sino también cuerpos, surgió el relato del Pishtaco, el vampiro blanco que extraía la sustancia vital del pueblo.
El mito y la biología: una lectura genética del miedo
Científicamente se puede dar una lectura sorprendentemente cercana a la intuición mítica. Las narraciones del Pishtaco reflejan procesos que hoy comprendemos desde la genética médica y metabólica: el cuerpo que se consume, la energía que drenada, la grasa que desaparece.
El tejido adiposo, visto como un simple depósito, es en realidad un órgano endocrino esencial. Produce hormonas como la leptina, la adiponectina y la resistina, regula el apetito, la inflamación y el metabolismo energético. Genes como LEP y LEPR controlan la síntesis y señalización de leptina; los genes PPARG, BSCL2 y AGPAT2 orquestan la diferenciación del adipocito.
Cuando alguno de estos genes falla, surgen enfermedades devastadoras: el cuerpo pierde su grasa, el metabolismo se desregula y la energía vital se disipa. En esas mutaciones habita la versión molecular del mito: la extracción invisible de la grasa interna.
El metabolismo como territorio colonial
El mito del Pishtaco encierra una comprensión intuitiva de algo que la biología confirma: el metabolismo es un sistema de equilibrio y poder. La grasa, como el oro, fue codiciada, extraída, controlada. Hoy sabemos que su regulación depende de una red compleja de genes que controlan la homeostasis energética, desde el hipotálamo (LEPR, MC4R) hasta el hígado (PNPLA2, LPL, APOE).
Los pueblos andinos, adaptados a la hipoxia y al frío, presentan variantes genéticas únicas que regulan el metabolismo lipídico, como EGLN1, PPARA y UCP1, vinculadas a una eficiencia metabólica y termogénesis adaptativa. La pérdida de grasa, en el mito y en la realidad, representaba un colapso biológico: el fin del equilibrio entre cuerpo, ambiente y herencia.
El Pishtaco, por tanto, puede interpretarse como una figura del desbalance genético colectivo, una alegoría de lo que ocurre cuando una civilización rompe la homeostasis de otra. Así como el cuerpo pierde su energía cuando muta un gen esencial, un pueblo pierde su fuerza cuando se despoja su diversidad biológica y cultural.
El nuevo Pishtaco metabólico: obesidad, farmacogenética y deseo de delgadez
En un giro paradójico, la sociedad contemporánea teme ahora el exceso de grasa tanto como antes temía su pérdida. Si el Pishtaco colonial drenaba la grasa del cuerpo indígena, el Pishtaco moderno la drena con tecnología: con fármacos, cirugía y biotecnología. La misma sustancia que antes simbolizaba vida y energía se ha convertido en el enemigo metabólico de las urbes. Y la lucha contra la obesidad, uno de los mayores problemas de salud global, reproduce, bajo nuevas formas, la obsesión ancestral por controlar la grasa.
Los tratamientos actuales para la obesidad, desde las cirugías bariátricas hasta los fármacos de última generación como los agonistas del receptor GLP-1 (semaglutida, liraglutida, tirzepatida), actúan precisamente sobre el eje metabólico de la saciedad y el gasto energético. En el fondo, son instrumentos de drenaje fisiológico, mecanismos que reducen el apetito, alteran la absorción y provocan pérdida de grasa corporal.
En términos genéticos, su eficacia depende de variantes en genes como TCF7L2, FTO, MC4R, LEPR, POMC o GIPR, que modulan la respuesta individual a estos tratamientos. Así, la farmacogenética reencarna la figura del Pishtaco: un poder que entra al cuerpo para reconfigurar su metabolismo desde dentro, drenando aquello que la cultura considera “exceso”.
En este contexto, el mito se torna advertencia: ¿hasta qué punto controlar la grasa sigue siendo un acto de dominio sobre la vida? Los tratamientos que hoy prometen salud también reavivan la ansiedad ancestral del cuerpo vigilado, intervenido, “purificado” de su energía sobrante. El Pishtaco farmacológico no asesina, pero regula, extrae, remodela. Actúa en nombre de la salud, pero opera sobre el mismo principio: la expropiación de la grasa como símbolo de control.
Del mito al genoma: el nuevo extractivismo
El Pishtaco del siglo XXI no usa cuchillos, sino secuenciadores. Ya no roba grasa, sino genes, microbiomas y biodiversidad. El bioextractivismo contemporáneo repite el gesto colonial con herramientas tecnológicas: empresas que patentan secuencias genéticas de plantas medicinales, microorganismos o genomas humanos sin consentimiento de las comunidades que los custodian. El biopirateo convierte el conocimiento tradicional en producto comercial y el ADN en propiedad privada. El mito se ha hecho molecular.
Lo que antes se drenaba de los cuerpos se extrae ahora del genoma, esa nueva grasa simbólica que concentra identidad, herencia y valor evolutivo. Los pueblos originarios, que por milenios guardaron en su genética la memoria de la adaptación, vuelven a ser el blanco de una extracción silenciosa. Reductos biológicos, como las Islas Galápagos, son presas apetecibles para los vampiros de recursos y riqueza.
Del cuerpo al código: el derecho a la genética viva
Frente a este Pishtaco moderno, la respuesta no puede ser el silencio. Existen instrumentos como el Protocolo de Nagoya, los principios FAIR y CARE, y las políticas de ciencia abierta que buscan asegurar que los beneficios de la ciencia y del conocimiento genético sean compartidos, no robados.
Pero más allá de las leyes, está la dimensión simbólica: reivindicar el derecho a la identidad genética como parte del cuerpo cultural. La grasa del mito y el ADN de la ciencia son, al final, la misma sustancia: la energía vital que nos define, que nos mantiene vivos, que no debe ser objeto de extracción, sino de respeto y reciprocidad.
El metabolismo de la memoria
El Pishtaco no es solo un monstruo antiguo: es una advertencia biológica y moral. Representa el miedo a perder la sustancia que nos sostiene, la vitalidad que nos conecta con el entorno y con nuestra historia genética. Hoy sabemos que la grasa comunica, almacena información y energía; que los genes que la regulan son también guardianes de la homeostasis, igual que los pueblos lo son de sus territorios, sus recursos y sus saberes.
El mito, entonces, no muere: evoluciona. De la grasa al gen, del cuerpo al dato, del fuego al ADN. El Pishtaco nos recuerda que la vida no se drena ni se patenta: se comparte. Que la ciencia debe ser un acto de reciprocidad, no de extracción. Mientras la humanidad siga repitiendo el viejo error de robar energía ajena, ya sea grasa, oro, petróleo, uranio o genes, el Pishtaco seguirá caminando entre nosotros: no como leyenda, sino como advertencia genética, metabólica y ética.
Tabla. De la grasa robada al genoma regulado: correlatos genéticos y farmacogenómicos del mito del Pishtaco y los tratamientos modernos de la obesidad
En los Andes, bajo el frío, el viento y las estrellas en los páramos, aún se murmura el nombre del Pishtaco: el hombre blanco que roba la grasa de los vivos. Su piel pálida brilla como hueso bajo la luna; su sombra se desliza entre quebradas y caminos. No bebe sangre, sino grasa: la energía vital, el calor del cuerpo, la esencia de la vida.
El mito nació durante la colonización, cuando los cuerpos indígenas se marchitaban bajo el hambre, las enfermedades y el trabajo forzado. Para los pueblos andinos, la grasa no era solo un tejido: era vida, abrigo y dignidad. Representaba el calor interno necesario para sobrevivir a las alturas. Su pérdida equivalía a perder el aliento térmico. Cuando los invasores expropiaban no solo recursos, sino también cuerpos, surgió el relato del Pishtaco, el vampiro blanco que extraía la sustancia vital del pueblo.
El mito y la biología: una lectura genética del miedo
Científicamente se puede dar una lectura sorprendentemente cercana a la intuición mítica. Las narraciones del Pishtaco reflejan procesos que hoy comprendemos desde la genética médica y metabólica: el cuerpo que se consume, la energía que drenada, la grasa que desaparece.
El tejido adiposo, visto como un simple depósito, es en realidad un órgano endocrino esencial. Produce hormonas como la leptina, la adiponectina y la resistina, regula el apetito, la inflamación y el metabolismo energético. Genes como LEP y LEPR controlan la síntesis y señalización de leptina; los genes PPARG, BSCL2 y AGPAT2 orquestan la diferenciación del adipocito.
Cuando alguno de estos genes falla, surgen enfermedades devastadoras: el cuerpo pierde su grasa, el metabolismo se desregula y la energía vital se disipa. En esas mutaciones habita la versión molecular del mito: la extracción invisible de la grasa interna.
El metabolismo como territorio colonial
El mito del Pishtaco encierra una comprensión intuitiva de algo que la biología confirma: el metabolismo es un sistema de equilibrio y poder. La grasa, como el oro, fue codiciada, extraída, controlada. Hoy sabemos que su regulación depende de una red compleja de genes que controlan la homeostasis energética, desde el hipotálamo (LEPR, MC4R) hasta el hígado (PNPLA2, LPL, APOE).
Los pueblos andinos, adaptados a la hipoxia y al frío, presentan variantes genéticas únicas que regulan el metabolismo lipídico, como EGLN1, PPARA y UCP1, vinculadas a una eficiencia metabólica y termogénesis adaptativa. La pérdida de grasa, en el mito y en la realidad, representaba un colapso biológico: el fin del equilibrio entre cuerpo, ambiente y herencia.
El Pishtaco, por tanto, puede interpretarse como una figura del desbalance genético colectivo, una alegoría de lo que ocurre cuando una civilización rompe la homeostasis de otra. Así como el cuerpo pierde su energía cuando muta un gen esencial, un pueblo pierde su fuerza cuando se despoja su diversidad biológica y cultural.
El nuevo Pishtaco metabólico: obesidad, farmacogenética y deseo de delgadez
En un giro paradójico, la sociedad contemporánea teme ahora el exceso de grasa tanto como antes temía su pérdida. Si el Pishtaco colonial drenaba la grasa del cuerpo indígena, el Pishtaco moderno la drena con tecnología: con fármacos, cirugía y biotecnología. La misma sustancia que antes simbolizaba vida y energía se ha convertido en el enemigo metabólico de las urbes. Y la lucha contra la obesidad, uno de los mayores problemas de salud global, reproduce, bajo nuevas formas, la obsesión ancestral por controlar la grasa.
Los tratamientos actuales para la obesidad, desde las cirugías bariátricas hasta los fármacos de última generación como los agonistas del receptor GLP-1 (semaglutida, liraglutida, tirzepatida), actúan precisamente sobre el eje metabólico de la saciedad y el gasto energético. En el fondo, son instrumentos de drenaje fisiológico, mecanismos que reducen el apetito, alteran la absorción y provocan pérdida de grasa corporal.
En términos genéticos, su eficacia depende de variantes en genes como TCF7L2, FTO, MC4R, LEPR, POMC o GIPR, que modulan la respuesta individual a estos tratamientos. Así, la farmacogenética reencarna la figura del Pishtaco: un poder que entra al cuerpo para reconfigurar su metabolismo desde dentro, drenando aquello que la cultura considera “exceso”.
En este contexto, el mito se torna advertencia: ¿hasta qué punto controlar la grasa sigue siendo un acto de dominio sobre la vida? Los tratamientos que hoy prometen salud también reavivan la ansiedad ancestral del cuerpo vigilado, intervenido, “purificado” de su energía sobrante. El Pishtaco farmacológico no asesina, pero regula, extrae, remodela. Actúa en nombre de la salud, pero opera sobre el mismo principio: la expropiación de la grasa como símbolo de control.
Del mito al genoma: el nuevo extractivismo
El Pishtaco del siglo XXI no usa cuchillos, sino secuenciadores. Ya no roba grasa, sino genes, microbiomas y biodiversidad. El bioextractivismo contemporáneo repite el gesto colonial con herramientas tecnológicas: empresas que patentan secuencias genéticas de plantas medicinales, microorganismos o genomas humanos sin consentimiento de las comunidades que los custodian. El biopirateo convierte el conocimiento tradicional en producto comercial y el ADN en propiedad privada. El mito se ha hecho molecular.
Lo que antes se drenaba de los cuerpos se extrae ahora del genoma, esa nueva grasa simbólica que concentra identidad, herencia y valor evolutivo. Los pueblos originarios, que por milenios guardaron en su genética la memoria de la adaptación, vuelven a ser el blanco de una extracción silenciosa. Reductos biológicos, como las Islas Galápagos, son presas apetecibles para los vampiros de recursos y riqueza.
Del cuerpo al código: el derecho a la genética viva
Frente a este Pishtaco moderno, la respuesta no puede ser el silencio. Existen instrumentos como el Protocolo de Nagoya, los principios FAIR y CARE, y las políticas de ciencia abierta que buscan asegurar que los beneficios de la ciencia y del conocimiento genético sean compartidos, no robados.
Pero más allá de las leyes, está la dimensión simbólica: reivindicar el derecho a la identidad genética como parte del cuerpo cultural. La grasa del mito y el ADN de la ciencia son, al final, la misma sustancia: la energía vital que nos define, que nos mantiene vivos, que no debe ser objeto de extracción, sino de respeto y reciprocidad.
El metabolismo de la memoria
El Pishtaco no es solo un monstruo antiguo: es una advertencia biológica y moral. Representa el miedo a perder la sustancia que nos sostiene, la vitalidad que nos conecta con el entorno y con nuestra historia genética. Hoy sabemos que la grasa comunica, almacena información y energía; que los genes que la regulan son también guardianes de la homeostasis, igual que los pueblos lo son de sus territorios, sus recursos y sus saberes.
El mito, entonces, no muere: evoluciona. De la grasa al gen, del cuerpo al dato, del fuego al ADN. El Pishtaco nos recuerda que la vida no se drena ni se patenta: se comparte. Que la ciencia debe ser un acto de reciprocidad, no de extracción. Mientras la humanidad siga repitiendo el viejo error de robar energía ajena, ya sea grasa, oro, petróleo, uranio o genes, el Pishtaco seguirá caminando entre nosotros: no como leyenda, sino como advertencia genética, metabólica y ética.
Tabla. De la grasa robada al genoma regulado: correlatos genéticos y farmacogenómicos del mito del Pishtaco y los tratamientos modernos de la obesidad
| Fenómeno o metáfora del mito | Correlato biológico y genético | Genes / vías implicadas | Fármacos o terapias relacionadas | Mecanismo y reflexión simbólica | |
|---|---|---|---|---|---|
| “Robo de grasa” y cuerpos adelgazados por el Pishtaco | Lipodistrofias congénitas y síndromes de desgaste | AGPAT2, BSCL2, LMNA, PPARG, TNF-α, IL-6 | — | Destrucción o mal almacenamiento de tejido adiposo; el cuerpo “pierde su energía”. Metáfora de un metabolismo colonizado. | |
| Deseo moderno de eliminar la grasa “sobrante” | Obesidad multifactorial con base genética | FTO, MC4R, LEPR, POMC, TCF7L2 | Semaglutida, liraglutida, tirzepatida (agonistas GLP-1 y GIP) | Fármacos que imitan incretinas para reducir apetito y peso; modulan la expresión génica de saciedad y gasto energético. El nuevo “Pishtaco farmacológico” que drena grasa por vía molecular. | |
| Control externo del cuerpo y del apetito | Eje hipotalámico-leptina-melanocortina | LEP, LEPR, MC4R, POMC, PCSK1 | Terapias génicas experimentales y moduladores MC4R | Regulan el apetito y la saciedad; su manipulación farmacológica reproduce el control simbólico del cuerpo, antes ejercido por el mito. | |
| Pishtaco como invasor que altera la homeostasis | Farmacogenética de respuesta a fármacos antiobesidad | CYP2C9, CYP2D6, ABCB1, SLC22A1 | Orlistat, naltrexona/bupropión, topiramato/fentermina | La eficacia y toxicidad dependen del genotipo; la biotecnología “entra” en el cuerpo para modificar su metabolismo. | |
| Expropiación de la energía vital (bioextractivismo) | Secuenciación y patentamiento de genes de metabolismo y microbiota | PNPLA2, APOE, UCP1, microbioma intestinal (Firmicutes/Bacteroidetes) | Proyectos de bioprospección genética y nutrigenómica | Los genes del metabolismo se vuelven recurso económico; el Pishtaco moderno ya no roba grasa, sino genomas. | |
| Pishtaco “sanador” contemporáneo | Medicina de precisión metabólica y bariátrica | ADIPOQ, INS, AKT2, PPARA, GIPR | Cirugía bariátrica, terapias combinadas GLP-1/GIP | El cuerpo es reconfigurado metabólicamente; el control de la grasa se convierte en intervención genética y simbólica. | |
| Resistencia o adaptación del cuerpo andino al frío y a la altura | Variantes protectoras en metabolismo lipídico | EGLN1, UCP1, PPARA, CPT1A | — | Adaptaciones evolutivas que conservan energía térmica; el mito refleja el miedo a perder esa reserva adaptativa. |
MÁS ARTÍCULOS
David, Goliat y la genética del poder (el 13 de febrero de 2026)
Marcadores tumorales: utilidad real, límites técnicos y el desafío de la equidad diagnóstica (el 06 de febrero de 2026)
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 28 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas (el 14 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética (el 08 de octubre de 2025)
Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética (el 01 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
Los siete síndromes en el cuento de Blanca Nieves: Genes y justicia biológica (el 08 de agosto de 2025)
Tatuajes, cáncer y susceptibilidad genética (el 29 de julio de 2025)
ver m�s art�culos
Marcadores tumorales: utilidad real, límites técnicos y el desafío de la equidad diagnóstica (el 06 de febrero de 2026)
La salud pública en Ecuador: anatomía de una crisis evitable (el 28 de enero de 2026)
El efecto Gollum: territorialidad académica, biología evolutiva y el fenotipo extremo de la obsesión por el poder (el 20 de enero de 2026)
El ADN del Viento: Neurogenética, velocidad, riesgo y la ciencia de sentirse vivo en una motocicleta (el 14 de enero de 2026)
La peligrosa retórica antivacunas y su impacto potencial en países de economías débiles y con carencias de salubridad (el 10 de enero de 2026)
Gigantes y enanos en los viajes de Gulliver: una metáfora genética de la condición humana y la biopolítica (el 06 de enero de 2026)
Lo más destacado en ciencia 2025: un año de hitos cuánticos, genómicos y sostenibles (el 31 de diciembre de 2025)
Las grandes inocentadas de la ciencia que no sobrevivieron a la evidencia (el 26 de diciembre de 2025)
La revolución genética: una inversión crítica para las enfermedades raras (el 22 de diciembre de 2025)
Glifosato cuestionado del campo a los genes: evidencia científica, conflictos de interés y responsabilidad sanitaria (el 12 de diciembre de 2025)
Los Relojes Rotos del Genoma: Envejecimientos, mosaicos genéticos y la biología oculta del deterioro (el 04 de diciembre de 2025)
Genes que despiertan de la nada: El testimonio molecular de 166 años de evolución humana (el 25 de noviembre de 2025)
Superman y el examen genético de la humanidad: entre la mutación, la ética y el mito del superhombre (el 19 de noviembre de 2025)
La genética silenciada del pueblo: enfermedades raras no diagnosticadas (el 14 de noviembre de 2025)
Drácula y otros vampiros latinoamericanos: entre el mito de la inmortalidad y la genética de la longevidad (el 31 de octubre de 2025)
El ADN de la humanidad: rescatar la fraternidad desde la ciencia (el 28 de octubre de 2025)
El Chuzalongo: mito, cine, cuerpo y genética del miedo (el 23 de octubre de 2025)
El riesgo de invisibilizar la anemia infantil: una crítica global a la reclasificación de la OMS (el 15 de octubre de 2025)
El Hombre de Piedra: entre la fábula y la genética (el 08 de octubre de 2025)
Asociación entre Autismo y Paracetamol: Examinando la Evidencia Genética (el 01 de octubre de 2025)
CRISPR: crítica a la visión catastrofista y defensa científica de la edición génica (el 23 de septiembre de 2025)
Popeye el marino: entre espinacas, músculos y genes (el 16 de septiembre de 2025)
El tamizaje neonatal en Ecuador: avances actuales, brechas persistentes y urgencia de expansión tecnológica (el 09 de septiembre de 2025)
Pinocho: la genética del crecimiento y la búsqueda de identidad (el 01 de septiembre de 2025)
El Síndrome de la Cenicienta: de la fantasía a la dermatología (el 22 de agosto de 2025)
El síndrome de la Bella Durmiente: entre el mito, el sueño y los genes (el 12 de agosto de 2025)
Los siete síndromes en el cuento de Blanca Nieves: Genes y justicia biológica (el 08 de agosto de 2025)
Tatuajes, cáncer y susceptibilidad genética (el 29 de julio de 2025)
ver m�s art�culos